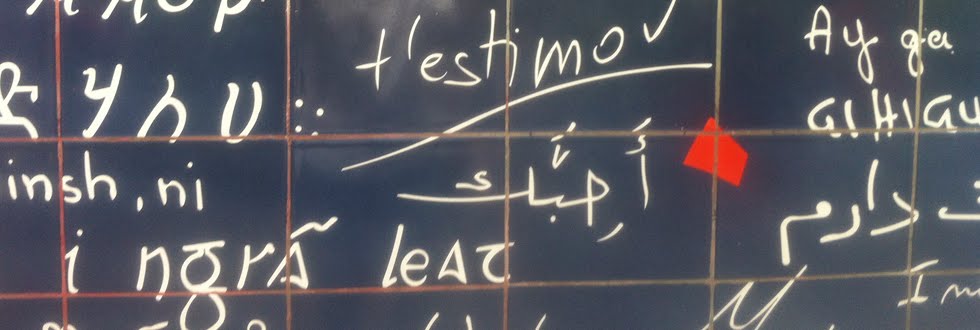“La palabra es una
forma de energía vital” (Dr. Mario Alonso Puig)
Sé que en cuanto salen de mi van a Australia, y allí Iván
las valora; que en Barcelona, Marien las acaricia y comparte; que en Las
Palmas, Cris las admira orgullosa; que en Lloret, Joan las lee y recomienda; que
allí donde esté, Carla las analiza y pondera…pero, ¿dónde van mis palabras?
¿Dónde van tus palabras? ¿Dónde viven las palabras?.
Somos lo que somos porque las palabras nos han hecho así,
nos moldean, corrigen, pasean con nuestra imaginación, se dan la mano, se
besan, regresan cuando menos las esperamos a
nuestra conciencia, a nuestra intención, a nuestros sueños. Apalabramos
la vida vitalizando las palabras en un acto independiente de la capacidad de
hablar: una civilización de ellas vive en nuestro interior, sepamos
pronunciarlas o no, sepamos escribirlas o no, declamarlas o no, cantarlas o no.
Que les abramos conscientemente portones para que salgan o las mantengamos
felices intramuros nada tiene que ver: tienen vida propia. Fueron antes que
nosotros. Nacieron antes de que la vida nos acompañara hasta esta avenida
llamada Mundo, y éste comprendió que a través de ellas le entenderíamos mejor.
Por eso nos están esperando cuando llegamos y el primer llanto las reclama. Una
multitud de palabras nos recibe alborozada, colgada en los bordes del amor de
la madre que nos las presenta o balanceándose en la seriedad de la comadrona
que nos las acerca. Todo fluye en un baile hecho de letras compuestas por los
que han sido antes que nosotros, por los que vendrán después y por los que
acompañan nuestro momento, hoy, aquí, ahora. Palabras que separan y engarzan,
que matan y que despiertan, que otean y que guardan, que vigilan y protegen;
palabras que influyen y que enardecen, que sonríen y reflotan, que alegran y
entristecen, que hunden y soliviantan; palabras, siempre palabras…
“Y el Verbo se hizo
Carne…” (Juan, 1:14). Palabras que estaban ahí, en el principio de los tiempos.
Palabras que son el Tiempo mismo.
Nos estructuramos, pensamos, creemos, amamos y vivimos,
porque podemos, debemos y queremos contarlo, explicarlo, compartirlo. A menudo
nos refugiamos en ellas aunque, de vez en cuando, son ellas las que nos piden
unas lágrimas para poder navegar por el caudal de un sentimiento roto, de una
emoción sobrevenida, de un placer desatado. Palabras que surfean en océanos
embravecidos de confusión y agobio, que se deslizan por suaves valles de fuerza
y decisión, que se alimentan de pastos de voluntad o de tristeza. Palabras que
acuden en nuestro auxilio cuando las llamamos e incluso cuando no lo hacemos. Palabras
que nos retan a encontrarlas para completarnos.
El dios de las palabras es femenino: la Diosa Palabra. Dulce
y amarga, convulsa y clara, suave y áspera, profunda y trivial…una diosa sensual,
dueña, ama y señora de todas las letras, a las que esconde caprichosamente en
el interior de todas las estrellas para que estas se iluminen y provoquen así
que los seres humanos, instigados por la sutil semidiosa Inquietud, levantemos
la cabeza por encima de nuestro pequeño mundo para buscarlas. Y cuando damos
con una, la Diosa Palabra, feliz y satisfecha, apaga la estrella que la contiene
porque sabe que, desde ese momento, no necesitaremos mirar más allá para saber
lo que es la luz de una palabra, sino
que nos dejaremos arrastrar por su fulgor hasta ese lugar en el que viven todas
ellas y desde el que nos guían: nuestra propia alma.
Palabras, sólo palabras, siempre palabras…