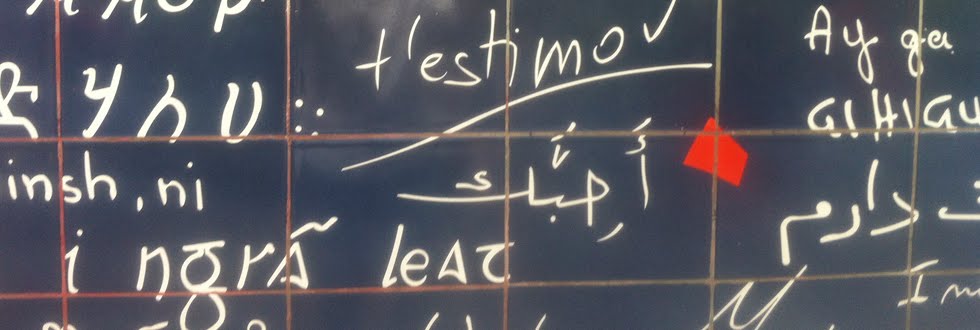Nunca ha sido un único espejo
herramienta eficaz para reflejar un cuerpo entero. Tampoco lo es con la vida.
Es el tiempo el único que devuelve la imagen completa, perfecta, nítida, prístina de
nuestro evolucionar.
Mi tiempo habla. Lo hace sin
cesar, susurrando cómo vencer los miedos, contener el orgullo o aprovechar los momentos. También dicta, letra a letra, sílaba a sílaba, palabra
a palabra lo que no me gusta y, a pesar de que me aconseja vocearlo por
doquier, a menudo callo, porque la cobardía (“prudencia” la llaman algunos)
mora en mí desde siempre. Reprimo mis ideas condicionado por un triste “es que, y si...?”. “Prudencia social” e “inteligencia
conservadora” es como se ha rebautizado al miedo, tuneando horteramente su
auténtica faz. Y entre prudencias y pseudo-inteligencias se va apagando mi
yo. Y entre esques e ysis se va resquebrajando el espejo,
yéndose el tiempo y quebrando el alma, por no haber voceado antes lo que él dictaba
y yo mismo escribía con su tinta. Y entre esques
e ysis se va diluyendo también la
potencia de la otrora alegre voz de mi dignidad y valentía.
Pero se acabó. Ya no más esques ni más ysis, no más prudencias contenidas! Quiero que este escrito sea un
ejemplo de ello, tratando un tema de esos que no acostumbro a traer a este
atril de escritura emocional y sentimientos diversos. Quiero hablar de Cataluña, de mi Cataluña, de
mi tierra, de mi gente, de mi historia y del “procés”.
No soy independentista, nunca lo
he sido (también es cierto que no había debate en mi entorno sobre la necesidad
de serlo porque a muy poca gente se le pasaba por la cabeza la separación
radical de España). Soy interdependentista y universalista. Me siento más
cómodo en grupos grandes que en grupúsculos pequeños siendo, no obstante, que
no tengo problemas de adaptación ni en los unos ni en los otros. Mi casa nunca
ha sido un foco de polémica política, más allá de criticar o alabar las
actuaciones que los sucesivos gobiernos han llevado a cabo durante los últimos
53 años, que son los que tengo. De mis cuatro abuelos, tres eran catalanes de
nacimiento, al igual que sus padres y sus abuelos. La cuarta era aragonesa, tierra a
la que, por ese simple hecho, me siento absolutamente unido. Mi abuelo era
transportista de una conocida marca de cava, lo cual le llevaba a recorrer
Cataluña, parte de España y, sobretodo, Francia durante muchos meses al año. He
viajado por una buena parte del mundo, así que supongo que entre mi abuelo y
mis viajes se me desarrolló el gen de europeísta convencido y universalista
apasionado. Tengo íntimos amigos en Andalucía y en Madrid, de esos que siempre
te acompañan aunque nunca veas. Canarias me ha regalado amor en forma de pareja
y más amigos, en tal medida, que necesitaría dos vidas para compensar lo que me
aportan. He visitado todas las comunidades de España, excepto Extremadura
(deseando ir estoy, por cierto) y en todas ellas he sido feliz. Amo España.
Así, tal cual, sin ambages, sin eufemismos, sin circunloquios. Y es un amor
incondicional a su lengua, a su historia, a sus pueblos, a sus ciudades, a su
rico patrimonio y a su prolija cultura, pero sobretodo es querencia por sus
gentes, que considero mi gente. No puedo sentir lo mismo, no obstante, por sus
estructuras políticas ni sus gobiernos (ni los unos, ni los otros, que esto no
va de colores); y por “estructuras políticas” entiendo las de “allí” y las de
“aquí”. Y a todo lector que sienta la tendencia a afirmar, después de leerme,
que soy un “unionista”, le diré que saque inmediatamente esa idea de su cabeza,
porque no acepto ese calificativo. Ni separatista ni unionista, en todo caso
“gentista”. No me llaman las fronteras, aunque entiendo la lógica de su
existencia -tal y como están las cosas- como un mal necesario. No me ponen las banderas ni los himnos
–ni los que tienen letra ni los que no-, aunque valoro la importancia de su
simbolismo. Los mástiles más bonitos que conozco son los que sostienen una
bandera blanca, una con una cruz roja en su centro y una multicolor que
representa a gente de todas partes optando por luchar contra los convencionalismos
desde su opción sexual. Creo en el Himno a la Alegría, en la música como
vínculo irreemplazable de solidaridad humana, en la inteligencia y el esfuerzo, en las lágrimas sinceras de un
padre angustiado, en la inocencia de los niños, en la sonrisa cómplice de un
amigo, en el amor incondicional de una madre, en el alma de los animales, en la
fuerza de la voluntad y en la potencia de los sueños, creo en la belleza no sujeta exclusivamente a moldes estéticos, amo la fealdad y la imperfección
cuando esconden bondad en su interior, creo en la duda y la razón, en la
emoción, en la palabra que construye, en la sinceridad y en la virtud. Creo en
ti, chinija. No creo en procesos de separación que se aprovechan de las esperanzadas e
inocentes emociones de los ciudadanos. No creo en estrategias de ruptura que
adaptan argumentos inventados, modelando realidades inexistentes, para diseñar
un escenario utópico que únicamente beneficia a quién lo propugna. Ahora bien,
creo absolutamente en la libertad de pensamiento y de expresión, en la bondad
ideológica de aquel que considera que la única vía para mejorar es separarse de
lo que entiende que es una rémora para su avance. Nunca encontrarán estos en mí
a un opositor ideológico, porque me interesa más su confianza en una idea, que
la idea en sí. De la misma forma pero en sentido contrario, nunca aceptaré, de
ninguna manera, que nadie se atribuya el papel de “repartidor de
autenticidades” conmigo, poniendo en duda mi catalanidad por no estar a favor
de la separación del estado español, porque poca gente ama como yo mi tierra,
que es la de mis padres y la de mis hijos, la que me vio nacer y la que programó la
base de lo que soy. Pienso en catalán, escribo en catalán y sueño en catalán y,
aunque ame en castellano (por ponerle un idioma al amor), mi corazón se adapta
a cualquier lengua cuando aquello que lo cautiva lo merece. Porque así entiendo yo los idiomas, las historias, las culturas y los territorios: simples espacios de comunicación emocional e inter-personal que persiguen -quizás sin saberlo- un único objetivo, el de compartir para seguir creciendo. Y ese crecimiento, nunca puede darse desde la ruptura, sino desde la colaboración, cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve.
Nota final: Si has llegado hasta
aquí, debes saber que lo que para ti ha sido una simple lectura (que te
agradezco infinitamente), para mí puede ser fuente de inconvenientes en algunos
ámbitos (el profesional entre ellos), pues desgraciadamente no es esta época de
mentes abiertas y corazones comprensivos, sino más bien de cerrazón
intransigente y mediocridad social. Aun así, opto por mostrarme por completo,
por abrirme al mundo, para que el espejo que debe reflejar todo mi “yo”, es
decir, mi tiempo, pueda mirarme orgulloso cuando me susurre de nuevo:
“Tranquilo, no temas, debías hacerlo”.