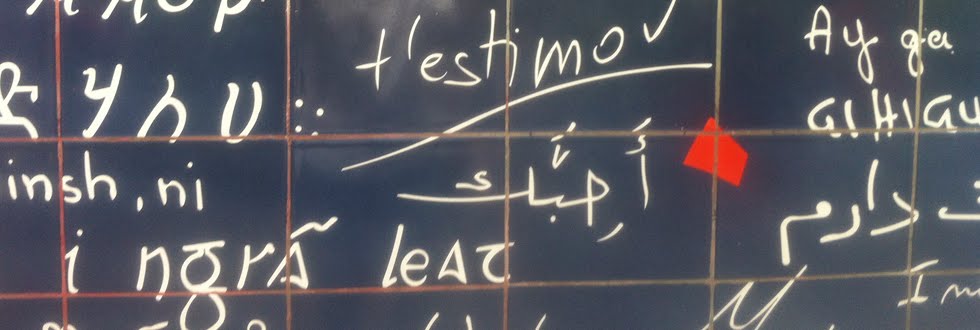Al principio no me di cuenta, entusiasmado como estaba por
el mero hecho de poder pasear por el sacrosanto vestíbulo del Teatro Bolshoi de
Moscú, al que identificaba con un universo de cultura sublime, excelsas
sesiones de ballet y coros de voz celestial.
Corrían los últimos años de la década de los 90 del siglo
pasado, Moscú no sólo era una gran ciudad, era un organismo vivo en proceso de
evolución permanente, que se volcaba en la recuperación forzada de un pasado
esplendoroso. Para mí, ese pasado tenía el halo de atrayente misterio que el
desconocimiento y la ignorancia otorgan de vez en cuando, magnificándolo, a
lugares, personas y cosas. Su gente, sus edificios, sus avenidas e, incluso,
sus escaparates –en aquella época, a menudo casi vacíos de productos- me
atraían poderosamente, me subyugaban, pareciéndome algo así como la más bella
escenografía para una triste película en blanco y negro. Pero no pensaba en
nada de eso mientras aguardaba en ese templo musical, ni tampoco –mucho menos-
en los motivos profesionales que me habían llevado unos días, nuevamente, a esa
metrópoli. De hecho, no pensaba en nada, simplemente me dejaba llevar por el
momento y la emoción suprema que la ocasión me brindaba cuando, ya en la cola
de entrada a los palcos correspondientes, algo llamó mi atención y la de mis
compañeros de sesión: un murmullo corría entre los allí presentes, mezclándose
con un lamento leve que, como si pretendiera adaptarse acompasadamente a un
movimiento sinfónico, iba in crescendo
hasta llegar a ser perfectamente perceptible por todos. Fue entonces cuando me fijé en ella.
En otro tiempo debió de ser una bella mujer: alta, de porte elegante
y vívidos ojos claros. Intentaba sobrellevar su evidente falta de recursos –su sencillo
vestido de verano en pleno mes de marzo la delataba- con una dignidad que le
nacía con naturalidad, como si en la vida no hubiera más opción que ser digno
sí o también. Bien pudiera haber sido, en sus tiempos, una famosa bailarina o
una insigne profesora de piano, la nota de una partitura de Tchaikovsky o la
protagonista de un libro de Tolstoi, tal era su atemporalidad, aunque, no sé
por qué, yo la identifiqué con una extemporánea duquesa zarista salida de un
cuadro del Museo del Hermitage. Llegó sola al teatro, con la intención de
disfrutar de una de las más bellas óperas que se han escrito: Tosca, de Giacomo Puccini que, con un
cartel del más alto nivel, era el espectáculo que se iba a representar al cabo de unos
minutos. La duquesa adornaba el
vestido, su canosa –pero abundante- cabellera recogida y el brillo natural de sus
labios con un abrigo largo que había conocido mejores tiempos. Unos zapatos
sencillos, que adiviné demasiado grandes para sus nobles pies, completaban el dibujo de una figura aún grácil para su
avanzada edad.
Todo sucedió muy deprisa. La duquesa intentaba entrar sin pagar, buscando anonimato entre la gente que esperaba
ansiosa acomodarse en su asiento. Alguien se dio cuenta, avisó a los guardias
de seguridad, que inmediatamente la
retuvieron, intentando dirigirla hacia la salida con una innecesaria y a todas luces excesiva demostración de
fuerza. La casualidad hizo que el momento del apresamiento se produjera justo
delante de mí. Aún hoy recuerdo su mirada al cruzarse con la mía y sus gritos
al intentar zafarse de los guardias. Con una voz débil de puro lamento y
lágrimas de impotencia en sus ojos, no dejaba de repetir algo en ruso que no
entendí mientras la arrastraban hacia la puerta, vencida, humillada, dominada.
Un compañero me tradujo lo que duquesa
decía mientras la alejaban de nosotros: “No
me queda nada! No me quitéis también la ópera! No me dejéis sin música!!”. Al
cabo de unos minutos todo volvía a estar igual que antes de ese episodio, uno
de los más tristes que he vivido.
A partir de ese momento, Tosca y duquesa se fueron mezclando en mi cabeza durante la
puesta en escena de la obra, como si estuvieran unidas, hasta que,
en el tercer acto, cuando el teatro entero enmudeció más allá del silencio
preparándose para deleitarse con el aria
“E lucevan le stelle”, duquesa volvió de nuevo. Su figura se
paseó por un escenario imaginario, subió al cielo de la cultura, se sentó en
una estrella y el tenor le dedicó su tema. Por lo menos así lo sentí durante un
instante, el que se produce entre la entrada de la música y la primera nota del
cantante. Me reconfortó pensar que el aria iba dedicada a ella, aunque no se
enterara.
Al cabo de un par de horas, al salir, y gracias al maravilloso
espectáculo vivido, parecía que la vida seguía su curso: Moscú nos acogía escasa de luz, la nieve de la
pequeña plaza donde se ubica el Bolshoi estaba sucia debido a la polución del
día, la noche era oscura y cerrada y los cigarros se iban encendiendo uno tras
otro en el grupo, mientras alabábamos los detalles de la obra que acabábamos de
ver. De repente, aún excitado por la experiencia vivida, me fijé en una esquina
de la plaza. En ella estaba duquesa, pero nada tenía que ver aquella
figura aterida de frío con la que un rato antes había entrado en su teatro
dispuesta a emocionarse con Puccini. Me
acerqué a ella, me miró sin verme, bajó la cabeza. Instintivamente, saqué todos
los rublos que llevaba en mi cartera y se los di, en un gesto del que me
arrepentiré siempre, pues no se paga la dignidad pisada con dinero, por mucha
caridad que lo acompañe. Ella lo agradeció mecánicamente y volvió a bajar la
cabeza. Cuando ya me iba, recordé que había guardado en el bolsillo el programa
de la velada. Lo bajé hasta la altura de sus ojos para que lo viera y, al hacerlo,
a duquesa se le volvió a iluminar la
mirada, se olvidó del frío y me observó, su sonrisa me preguntaba si eso era
para ella. Asentí y se lo di. Ella lo acarició, lo abrió y me dijo en su idioma
“muchas gracias!”. Apagué mi cigarro, di media vuelta y me alejé en dirección a
mis compañeros, que ya iniciaban el camino de regreso al hotel.
No dije nada a nadie, de hecho, nadie se dio cuenta de lo
que acababa de pasar. A ojos de un tercero, ese minuto le hubiera parecido un
loable acto de altruismo con una mendiga necesitada de dinero y nada más. Para
mí, en cambio, supuso remendar en parte el corazón roto de una noble duquesa que nunca pudo oír cómo, bajo el
cielo de Moscú, Giacomo Puccini hizo que las
estrellas brillaran para ella.