Recuerdo muy bien aquella mañana,
aunque se desvanece la fecha exacta en esa bruma cotilla a la que llamamos
memoria.
Mi madre, como cada día al
levantarnos a mis hermanas y a mí para ir al colegio, tenía los tres desayunos
preparados en la diminuta mesa de la cocina: rebanadas de pan, mantequilla y
azúcar. No había para más...ni se requería, tampoco. Al empezar a comer la noté
distinta y le pregunté qué le pasaba. Tenía los ojos hinchados. Al girarse
hacia mí, soltó un par de lágrimas más y nos lo explicó. Yo tenía diez años
entonces y en un momento maduré otros tantos, porque ese fue el día en que la
Vida me presentó a sus dos hermanas menores: la Muerte mala y la Muerte bonita.
En ese instante, algo en mí interior cambió en el tiempo en el que tarda una tostada
de pan en enfriarse.
Pedro había ido de excursión con su colegio a ver el Parque Natural de
Sant Miquel del Fai, sus saltos de agua, sus cuevas y su precioso entorno.
Corría más o menos el año 1973. Tenía 14 años. Me puedo imaginar la algarabía
de los chavales en el autobús, los cánticos, las permanentes -e inútiles-
llamadas al orden de los profesores, las bromas chillonas y las inocentes
risas, confidencias, críticas y comentarios de los estudiantes. Un día de
excursión, en definitiva, era un día sin clase y eso, fuera cual fuera el
destino, ya impelía al alma a sacar la mejor de sus sonrisas. Pedro, desde
pequeño, se había caracterizado por tener en abundancia de ambas: alma y
sonrisa. Siempre reía. Era lo que hoy llamaríamos "un chico popular"
entre sus compañeros y, para no aburrir, tan sólo diré que aunaba en él casi
todas la virtudes que una persona pueda tener. Hijo único y amado, sin
esforzarse en absoluto conseguía que en su entorno se respirara ese amor cuando
él estaba presente.
La mañana transcurría como era de prever: juegos, correrías, unos
sentados por aquí, otros por allí, un pequeño grupo dándole al balón, otro
apalancado en alguna roca dando buena cuenta de los bocadillos de rigor...hasta
que, de repente, algo pasó. La dispersión de los chicos se fue deshaciendo y
todos se empezaron a agrupar en torno al lugar de donde provenían los gritos de
socorro. Alguien había caído, justo en ese espacio temible en el que el agua suelta
que se desploma desde un saliente natural choca con rabia contra la del río,
que parece esperar a aquella para hacerla desaparecer al momento en forma de
vapor embravecido. El ruido ensordecedor de ese pequeño rincón de la naturaleza
barcelonesa no evitó que Pedro, que se mantenía callado y atento, ajeno a los
chillidos histéricos y asustados de los presentes, localizara por un instante a
su compañero caído, que peleaba contra la corriente y se hundía sin remisión.
Sin dudarlo un instante y ante la mirada incrédula del resto, se quitó los
zapatos y se lanzó al agua. Consiguió asir el cuerpo casi inerte de su amigo,
pero la fuerza de la corriente le impedía avanzar hacia algún apoyadero. En ese
momento, el chófer del autobús llegó corriendo y, sin pensarlo dos veces, saltó
al agua con la esperanza de ayudar a los dos chicos. Al cabo de un instante
eterno, la clase gritó alegre al comprobar cómo el buen hombre lograba sacar al
compañero que cayó inicialmente, pero fue atenuando el vocerío, transformándolo
en silencio asustado, al no ver a Pedro por ningún lado. El chófer se tiró de nuevo,
los compañeros gritaban desesperados y entre lágrimas el nombre de Pedro desde
las rocas, con la vana esperanza de que su mera voluntad lo levantara de las
aguas y, cual si de una escena bíblica se tratara, caminara sobre ellas hasta
ellos...pero Pedro no salió. El chófer salvador, exhausto y destrozado de
dolor, no había podido localizar su cuerpo.
El resto de la escena se desarrolló
como suele ser habitual en ese tipo de situaciones: llantos, policías, ambulancias,
bomberos, más llantos, llamadas, pena, silencios, más pena...
A pesar de que durante más de una semana los buzos de la policía y de
los bomberos rastrearon el río muchos kilómetros en dirección al mar, no
consiguieron localizar el cuerpo, hasta que un día alguien dio el aviso de que
había encontrado lo que podía ser una pista real. La corriente lo había arrastrado
hacia abajo y una pierna quedó atrapada por una gran roca, a unos cuantos metros
de profundidad, justo en el mismo sitio en el que su compañero fue salvado por
el chófer. Vida y muerte separadas por pocos metros, vida y muerte en vertical.
Desde ese momento, Pedro fue elevado a la categoría de "superhombre"
por todos los que le conocimos. Y no tan sólo por haber intentado salvar a un
compañero en condiciones extremas de peligrosidad, sino por haberlo hecho
simplemente porque era lo que tenía que hacer, por pensar más en el necesitado
que en sí mismo y por poner por delante del miedo, el valor.
Fue una muerte triste, sí...pero también fue una muerte bonita.
No recuerdo si ese día terminé el
desayuno. Es más, no recuerdo nada más de ese día, aparte de esta historia.
Sólo sé que, al ir hacia el colegio no levanté la cabeza del suelo durante todo
el camino porque quería dedicarle toda mi atención a lo vivido y no quería que
nada me distrajera de la emoción. Los niños miramos hacia abajo cuando la
tristeza nos acompaña. A mis diez años, no conocía otra manera de homenajear a
quién la había generado. Y así, mirando en formato de despiste cómo al avanzar
iba dejando el suelo atrás, se fue alejando también un poco mi inocencia,
hundida en parte en el fondo de un río, al lado de la sonrisa inmortal de un
niño valiente.
Se llamaba Pedro Capellades. Ese día perdí un primo...pero gané un
héroe.
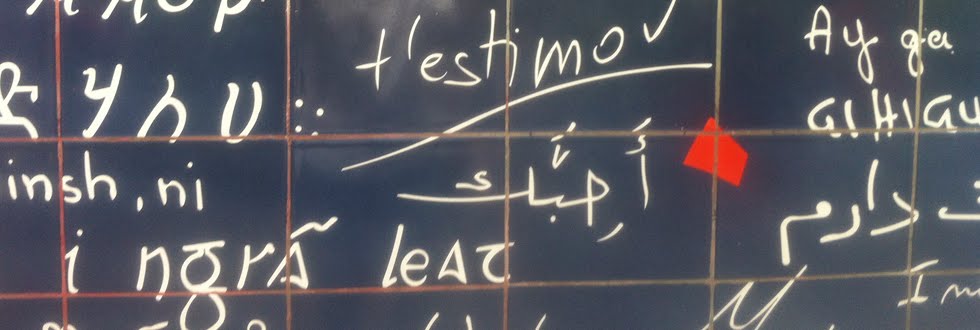
No hay comentarios:
Publicar un comentario